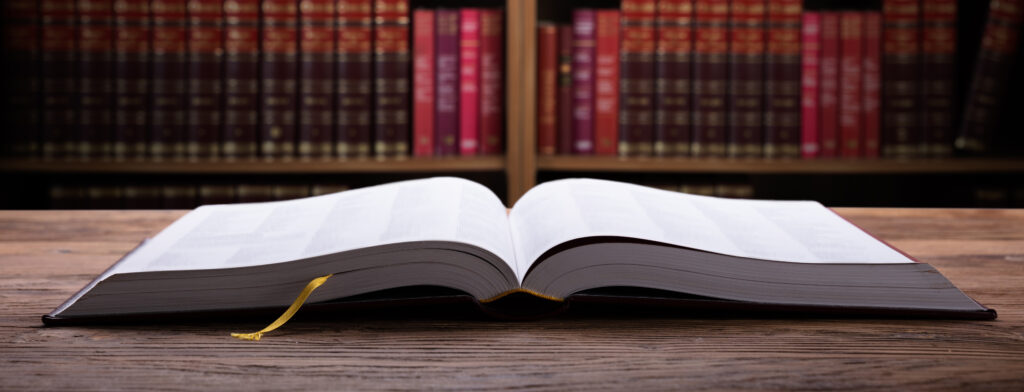
En esta página os mostramos las comunicaciones que cada martes os remite el Colegio con la jurisprudencia más destacada en los diferentes órdenes jurisdiccionales. Con este servicio pretendemos ofreceros una herramienta que facilite vuestro ejercicio profesional.
2026
27 de enero
Haga clic aquí para ver las reseñas de jurisprudencia interesante a 27 de enero de 2026.
20 de enero
Haga clic aquí para ver las reseñas de jurisprudencia interesante a 20 de enero de 2026.
13 de enero
Haga clic aquí para ver las reseñas de jurisprudencia interesante a 13 de enero de 2026.
